Como explico en la cabecera de este blog, empecé a escribir poemas porque trenzar rimas y palabras me parecían el más complicado y gratificante de todos los puzles. La poesía tiene la brevedad y la concentración necesaria de las bebidas fuertes y también genera embriaguez y dependencia cuando se beben las palabras con mucho hielo. Los primeros versos que recuerdo formaban parte de cancioneros de rimas musicales, aquellos que trataba de imitar en mis poemas infantiles. A los quince años llegó Bécquer y con el toda la imaginería romántica de la idea del amor. Aquellas oscuras golondrinas aún regresan al recuerdo de unos ojos verdes. Pero los dos libros que me sumergieron para siempre en la poesía tenían los aromas del sur que retuve en los pocos días de otoño, en los que Romancero gitano y Marinero en tierra me dejaron turbado de hermosura. Luego llegaron Poeta en Nueva York y Sobre los ángeles y Lorca y Alberti ya se quedaron para siempre, porque, más allá de aquellos jinetes o marineros andaluces, sus mundos surrealistas, de ciudades insomnes y ángeles maniqueos, eran universales.
Ellos fueron la grieta por la que acabó colándose toda la generación del 27. Recuerdo la ciudad del paraíso, que Vicente Aleixandre apenas podía retener en su caída hacia las aguas y que era idéntica a la Málaga idealizada por mi infancia. O aquella otra ciudad donde vivían un millón de cadáveres, los hijos de la ira de Dámaso Alonso. O los poemas del elegante Cernuda que se quedaron donde habita mi memoria. También los de otros poetas que, sin pertenecer a esa generación, fueron contemporáneos suyos. Es imposible haber estado enamorado y no susurrar al oído los veinte poemas de amor y la canción desesperada de Neruda. Con Louis Aragón descubrí que el polen sin peso de las palabras era capaz de germinar más allá de la edad con la aquel viejo octogenario aún adoraba a su amada Elsa, pues todas las tachaduras de cuanto escribía eran mujeres tendidas a semejanza de ella. Con Paul Eluard supe que era posible hacer burbujas de silencio en el desierto de los ruidos y guardar en el lecho la ternura de la noche.
El tiempo es inevitable y las generaciones pasan, y así llegué a las de los años 50, que reflejaba la realidad muy diferente del país acartonado en las mentiras del NODO. A los diecisiete años, mis poemas eran una burda imitación de los de Ángel González, que pudiendo ser dios, sólo quería ser él mismo para seguir queriendo a su amada. Con él descubrí el inventario de lugares más propicios para el amor, como las grietas que el otoño deja en los domingos de algunas ciudades. Y con Gil de Biedma, también aprendí tarde que la vida iba en serio.
A partir de entonces comencé a beberme con mucho hielo cualquier libro de poesía contemporánea española que llegara a mi paladar. En los años de juventud, las personas adoramos todo aquello que se viste con el marchamo de la modernidad y acabamos perdidos en modas pasajeras. En mis estantes aún duermen tranquilos más de un centenar de poemarios a los que sólo vuelvo muy de vez en cuando. Yo, en aquella época, andaba obsesionado con los premios literarios y trataba de leer todos los libros, en cuyas camisas se anunciaba algún éxito. Por entonces hubo uno con mucha repercusión entre los círculos de aprendices de poetas, de cuyo largo nombre no quiero acordarme, porque, como supe más tarde, el único mérito de su autora fue el de compartir lecho con un escritor maduro y mediático del momento.
Hubo otro libro, en cambio, que se quedó para siempre sobre la mesita de noche de aquellos años. Su continua relectura continúa dos décadas más tarde. Ahora está viejo, con las tapas despegadas, y una enorme cantidad de versos marcados por el amarillo desgastado que indicaba mi admiración. Lo conservo como un tesoro, no sólo porque sigue siendo el libro de poemas que más me gusta, sino porque aquella dedicatoria que Luis García Montero me firmó en su casa una tarde de nochebuena, manifestaba su complicidad con aquel neófito poeta que tanto le admiraba. Diario cómplice tiene la calidez de la ropa que nos vigila, como un gato tendido, al borde de la cama.
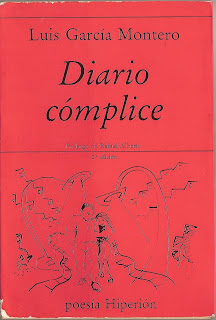
Y en este inventario de versos no podía faltar Javier Egea. Muchas veces la poesía ha devorado a sus hijos y los ha maltratado, pero quizás nunca tanto como con Javier. Yo lo recuerdo aquella tarde de agosto, en la me recibió en su piso del Zaidín granadino, en plena resaca de una de sus largas madrugadas. Nunca puedo olvidar la Pensión Fátima, donde una tarde de mayo él supo el porqué de tanta lucha y la virginidad redonda amaneció entre el sudor de las sábanas, marcando la geografía de su primer amor.
Sólo inventariamos aquello que nos es valioso y nada tiene tanto valor como un verso, porque puede convertirse con gran facilidad en eterno.
dormidasenelcajondelolvido by José María Velasco is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España License.

No hay comentarios:
Publicar un comentario