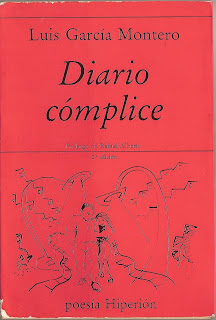La poesía es intensa y embriaga. Con el paso del tiempo, los tragos se han ido espaciando, pero ahora el sabor que me dejan los versos en la boca es mucho más intenso, quizás porque vuelvo a la poesía buscando sólo sorbos profundos y largos. A partir de los veinticinco años dejé de emborracharme de poesía y me fui enganchando cada vez más a la novela. No era una droga nueva. Ya había probado cosas fuertes antes. Con diecisiete años, tuve una época en la que, durante varios meses, no leía otra cosa que los existencialistas franceses. Ya por entonces prefería a Camús, aunque se llevara más Sartre. La tarde en la que Mersault apuñalaba al árabe en la playa, también estaba llena del sudor de agosto con el que yo leía aquellos párrafos. En aquella época, leer a Camús daba cierto empaque como lector, sobre todo para aquellos que queríamos ir de serios cuando no tocaba y sólo éramos unos mocosos, aprendices de todo. Más triste me resultan los que aún hoy siguen actuando de esa forma. El año pasado, al curso que asistí sobre técnicas de escritura, asistía uno de esos pedantes sesentayochistas, ya algo caduco, que citaba a Mersault como quien habla de su primo del pueblo. Pese a ello, mi amor por Camús sigue vigente, aunque no haya leído nada de él en todo este tiempo. Años en los que han ido naciendo nuevas pasiones. Recuerdo de aquel tiempo dos libros a los que yo encontré gran parecido, aunque ahora no recuerdo bien el motivo: El túnel de Ernesto Sábato y uno de Ramón J. Sender que se llamaba La luna y los perros, que nunca he vuelto a ver reeditado y que, por eso, porque no lo encuentro, me gustaría volver a releer. Las madrugadas del final de la adolescencia generan el estado de ánimo adecuado para lecturas intensas. Yo leí esas dos obras a altas horas de la noche, es en esos momentos cuando es más fácil entender la extraña metamorfosis a la que Kafka sometió a Gregorio Samsa o aquellos cuentos fantásticos de Cortázar.
Resulta curioso, pero en la novela he ido teniendo grandes y diferentes enamoramientos a lo largo del tiempo. Cuando descubro un autor que me apasiona, me resulta muy difícil resistirme a leer más cosas suyas. Me pasó con El invierno en Lisboa de Antonio Muñoz Molina. En la lectura, las adicciones pueden llegar a ser muy fuertes y, desde aquella tarde en la que no fui a clase, porque me quedé colgado de la historia de aquel pianista, he tratado de leer casi todo lo que él ha escrito. El día que descubrí a Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento, recordando el día en que su abuelo le llevó a ver por primera vez la nieve, quedé atrapado en la magia de García Márquez. Sigo pensando que sus Cien años de soledad es, probablemente, la mejor novela que he leído, y creo, sin ninguna duda, que su comienzo es el mejor que se ha escrito.. Ahora que se alarga el boom de la novela histórica, yo me sigo quedando con León el Africano de Amin Maalouf, la historia de aquel musulmán granadino exiliado, en la que conviven oriente y occidente, a caballo entre la edad media y el renacimiento, y que me pareció magnífica.
Con El cielo protector de Bowles aprendí, otra tarde de verano, de servicio militar, la diferencia entre el turista y el viajero. Por cierto, la literatura es uno de los mejores medios de evasión, y durante la época en el ejército las necesidades de escapismo aumentan y, en mi caso, también la lista de obras leídas. Recuerdo una tarde de domingo en Huesca, en la que disfruté con Un viejo que contaba historias de amor, con el que Luis Sepúlveda me hizo olvidar que, al lunes siguiente, se acababa el permiso y había que regresar al cuartel. En aquella época se hacía duro dejarse llevar por las pasiones de El amante que describió Marguerite Duras. Unos meses más tarde, acabadas mis obligaciones militares, un año en el paro me ofreció el tiempo necesario para aumentar mi lista de lecturas: La casa de los espíritus de Isabel Allende o Como agua para chocolate de Laura Esquivel me contaban universos especiales, en aquellos meses postolímpicos en los que también había crisis y destrucción de puestos de trabajo. También La romana de Alberto Moravia encendía pasiones en aquella época.
Luego mi carrera profesional no me dejó demasiado tiempo para leer. Ahora no me perdono no haberlo encontrado. No es fácil leer de madrugada, cansado de la jornada laboral y hay novelas que requieren de un ritmo de lectura mayor que las cinco o seis páginas que apenas aguantaba antes de quedarme dormido. No obstante, en estos años mi colección de novelas leídas ha ido aumentando, también el número de ejemplares que iban ocupando los estantes, porque tenía dinero para comprarlas e ir marcándolas con el rotulador amarillo, con el que mi admiración va guardando aquellas líneas o párrafos que me gustan. Aunque siempre guardo un gran recuerdo de las novelas tomadas en préstamo de las diferentes bibliotecas públicas en las varias ciudades y pueblos en los que he ido viviendo. Hace unos años pude comprarme una casa con un estudio donde poder escribir y guardar todos mis libros. A mí me gustan esas fotos que les hacen a los escritores, en las que, a sus espaldas, aparecen unos enormes estantes repletos de volúmenes. Mi estantería es mucho más modesta, pero a mí me encanta ver las paredes de mi estudio que empiezan a llenarse de lecturas. Desconozco si perderé esa sensación en el futuro, cuando el papel sea sustituido por otros medios de lectura.
Me será difícil adaptarme a ese momento. Cuando compro una novela, no puedo resistirme al mismo ritual, tantas veces repetido, saborear el olor de la tinta, del papel. Los libros tienen vida y cambian de olor a lo largo de los años, pero a mí me parece irresistible el olor de tinta recién impresa que tienen cuando son nuevos. Tampoco puedo resistirme a leer la primera y la última frase antes de comprarlo. Espero no encontrarme nunca en la última línea con la revelación que el asesino es el mayordomo.
Así, entre rituales y lecturas mi vida ha ido cambiando con los libros que he ido leyendo. La lista de los pendientes cada día es más larga. Tengo una deuda con los clásicos de todos los siglos, pero sé que algún día la saldaré o al menos trataré de hacerlo en parte. Hay lecturas para cada época, horas para obras densas y otras para paladares ligeros. Con el tiempo he ido descubriendo que no es pecado abandonar un libro que no te gusta. Tampoco me sorprende que haya lecturas, que, retomadas en el momento adecuado, si que parecen valiosas. Solo espero seguir inventariando una larga lista de ellas que me hagan disfrutar y mejorar como persona.